





|
A fines de la década de los 80
el Perú era un país de poco interés para
la inversión privada debido a que mostraba no solo una
producción per capita similar a la registrada treinta años
atrás, hiperinflación y reservas internacionales
negativas, sino también un aislamiento de la comunidad
financiera internacional y altos niveles de violencia terrorista.
Desde mediados de los 70, las políticas expansivas y la
fijación de precios claves, condujeron casi siempre a la
aplicación de ajustes que recaían fundamentalmente
en la población más pobre del país. Tales
políticas, conjuntamente con la ausencia de estabilidad
económica y de un marco institucional adecuado afectaron
la asignación eficiente de los recursos y retrajeron la
inversión de largo plazo.
En este contexto, a partir de agosto
de 1990, en el Perú se ha venido aplicando un drástico
programa de estabilización económica y un conjunto
de reformas estructurales, cuyas características y resultados
se verá a continuación.
El programa de estabilización
económica ha girado fundamentalmente en torno a una
política monetaria estricta y una política fiscal
austera. Las acciones más importantes que se han venido
aplicando en este marco son las siguientes:
· Con una nueva Ley Orgánica,
se dio plena autonomía al Banco Central de Reserva del
Perú (BCRP) y se le planteó como único objetivo
preservar la estabilidad monetaria; prohibiéndosele financiar
al sector público, orientar el crédito a sectores
específicos, y aplicar sistemas de tipo de cambio múltiple.
· Se planteó como único
objetivo de la política monetaria la estabilidad de precios
vía el control de la emisión primaria. Para tal
efecto, la intervención del BCRP en el mercado cambiario
ha sido para satisfacer la demanda por moneda nacional y, a la
vez, atenuar las fluctuaciones de corto plazo en la cotización
del dólar. La política monetaria, entonces, no ha
tenido un objetivo específico respecto al nivel del tipo
de cambio. Para atenuar las presiones revaluatorias derivadas
del ingreso de capitales externos, el Banco Central utiliza el
encaje a los depósitos en moneda extranjera, entre otros
instrumentos.
· Al eliminarse la posibilidad
del financiamiento por la vía de la emisión del
Banco Central, se ha limitado el gasto del Gobierno sólo
a los ingresos corrientes y al financiamiento externo. Por ello
se ha fortalecido la administración tributaria y simplificado
el sistema impositivo (hoy existe solo cuatro impuestos: a la
Renta, a las Ventas, el Selectivo al Consumo y los aranceles a
las importaciones), efectuando sustantivos cambios para ampliar
la base tributaria, mejorar la inspección y la reestructuración
de la administración en las aduanas.
· Por el lado del gasto, al reducirse
el aparato del Estado y privatizarse la mayor parte de sus empresas,
se ha reducido el nivel del gasto corriente y eliminado los subsidios,
con la subsecuente liberalización del precio de los combustibles
y demás precios controlados.
Las reformas estructurales, por
su parte, tuvieron que ver con el redimensionamiento del aparato
estatal, la liberalización del mercado de capitales y del
sistema financiero, la eliminación de trabas al comercio
exterior, la modificación del sistema previsional, la flexibilización
de los mercados laboral y de tierras, entre otras. Las acciones
más importantes han sido las siguientes
· Además de la reducción
de personal y desaparición de algunas instituciones públicas,
se ha restringido la actividad del Estado solo a la provisión
de servicios públicos básicos. En este marco, hasta
1997 se han realizado alrededor de 100 procesos de privatización
de empresas estatales, generando ingresos en efectivo cercanos
a los US$ 5 mil millones y proyectos de inversión por más
de US$ 7 mil millones. Asimismo, por ley se ha suprimido todo
monopolio estatal en la producción y comercialización
de bienes.
· Se ha eliminado todo tipo de
trabas a los flujos de capitales internacionales, permitiéndose
la libre disponibilidad, uso y remisión de moneda extranjera.
· Se ha ampliado el número
de operaciones de los intermediarios financieros; promovido la
competencia con la apertura a la inversión extranjera y
el desmantelamiento de las barreras a la entrada de capitales;
y reforzado la supervisión bancaria.
· Se ha establecido un sistema
privado de pensiones de capitalización individual, que
reemplaza al sistema público de pensiones de reparto, con
el propósito de fomentar el ahorro interno y el desarrollo
del mercado de capitales, así como solucionar el problema
de las reducidas pensiones de jubilación.
· Se redujo drásticamente
la dispersión y niveles de las tasas arancelarias, eliminándose
todo tipo de restricción al comercio exterior con el propósito
de que los precios internacionales estimulen la eficiencia productiva,
y el mercado interno se someta a la competencia externa.
· Se ha reformulado las condiciones
de despido y de negociación colectiva, con el propósito
de mejorar la competitividad de la empresa privada y los niveles
de empleo. Asimismo, se puso fin a la antigua reforma agraria
y se ha garantizado la propiedad privada de la tierra, permitiendo
su libre transferencia y afectación en garantía.
El programa económico se complementó
con un conjunto de acciones para obtener la pacificación
y la reinserción del país en la comunidad financiera
internacional. Este reinserción se logró el
7 de marzo de 1997 con la firma de un Plan Brady con la banca
comercial y otros acreedores, tras un proceso bastante largo que
implicó el acogimiento a un Programa de Acumulación
de Derechos de Giro (1991-1992) y dos Acuerdos de Facilidad Ampliada
(1993-1996 y 1996-1998) con el FMI, acuerdos con el BID (1991)
y el Banco Mundial (1993), y el refinanciamiento y reprogramación
de la deuda con los acreedores del Club de París (1991,
1993 y 1996).
Los resultados de las políticas
reseñadas fueron bastante positivas: la inflación,
luego de alcanzar su nivel máximo en 1990 (7,650 %), se
redujo gradualmente, hasta una tasa de 6,5 % en 1997 (ver Gráfico
Nº 1), las finanzas públicas mejoraron de manera sustancial,
logrando un superávit primario en los últimos años,
especialmente por el aumento de la presión tributaria que
pasó de 9,6 % del PBI en 1990 a 14,2 % en 1996. Todo ello,
junto con la pacificación del país, produjo un ambiente
adecuado para la inversión productiva y, por ende, para
el crecimiento de la actividad productiva del país, en
particular desde 1994. Durante ese año, la expansión
del PBI llegó al 13 % y en 1995 al 7 %. En 1996 tal dinamismo
se atenuó para luego, en 1997, retomar un tasa promedio
de 7 %. El PBI percápita, en consecuencia, ha venido recuperándose
de manera sostenida, sin haber superado aún el nivel máximo
alcanzado en 1981 (ver Gráfico Nº 2). La balanza
de pagos por su parte se tornó positiva permitiendo una
acumulación de reservas internacionales netas de alrededor
de los US$ 10 mil millones al cierre de 1997.
Los efectos de esta recuperación
económica sobre los niveles deempleo y remuneraciones no
han sido muy significativos. La información disponible
indica que la tasa de desempleo abierto en Lima Metropolitana
aumentó de 8.3 % en 1990 a un máximo de 9.9 % en
1993, habiendo disminuido desde entonces hasta 7.9 % en 1996 (ver
Gráfico Nº 3), es decir, mantuvo un comportamiento
relativamente estable, en el contexto de una disminución
del empleo público e importantes reestructuraciones en
las medianas y grandes empresas del sector privado1 . Las
remuneraciones reales, para empresas de más de 10 trabajadores,
se recuperaron de manera sostenida entre 1993 y 1994, pero se
mantuvieron estables entre 1994 y 1997 (ver Gráfico Nº
4).
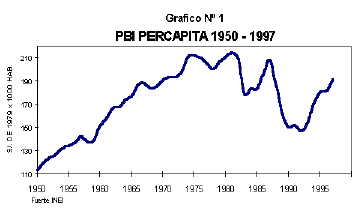
Por otra parte, si bien es cierto que
la inversión pública social2 , en el marco
de una reformulación de la actividad económica del
Estado, se incrementó de manera importante en los últimos
años (pasando de un nivel percápita de US$ 0.8 en
1990 a US$ 3.7 en 1993, US$ 10.8 en 1994 y US$ 15.8 en 1995, aunque
en 1996 se redujo a US$ 9.4),
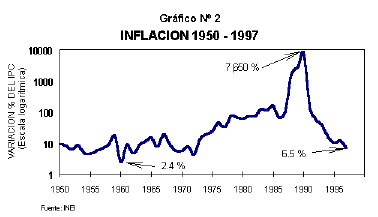
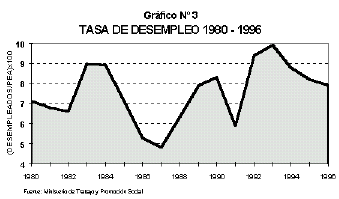
la evidencia respecto a los niveles
de pobreza y la distribución del ingreso no ha sido tan
concluyente. Los Cuadros Nº 1 y Nº 2 muestran tal evidencia,
la cual debe ser tomada con bastante cautela, quizá solo
como referencia, debido a que en un sentido estricto la información
contenida en ellos no es del todo comparable. Las encuestas que
sirvieron de base para su estimación tienen diferencias
importantes en cuanto a cobertura geográfica, método
de selección y tamaño muestral, tipo y desagregación
de las preguntas de los cuestionarios utilizados, cobertura conceptual
de la variable de análisis, líneas de pobreza utilizadas
y, adicionalmente, en el caso de la distribución del ingreso,
respecto a la propia variable de análisis usada para efectuar
la medición.
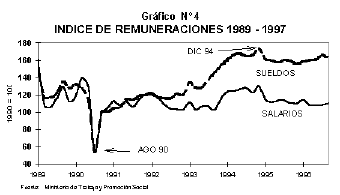
No obstante estas limitaciones, podría
indicarse, solo a nivel de tendencias, que los niveles de pobreza
aumentaron hacia finales de los 80 y principios de los noventa,
para luego ir reduciéndose de manera paulatina (ver Cuadro
Nº 1)3 . En el marco de este comportamiento, la meta
del gobierno para el año 2,000 respecto a la pobreza extrema
es reducirla a la mitad4 , lo cual supone que exista en dicho
año no más de 2 millones 300 mil individuos en tal
condición, de un total de 4 millones 542 mil en 1995.
| COSTA URBANA | |||||
| COSTA RURAL | |||||
| SIERRA URBANA | |||||
| SIERRA RURAL | |||||
| SELVA URBANA | |||||
| SELVA RURAL | |||||
| LIMA METROPOL. | |||||
| 1 En base a ENNIV ejecutada por el INE (5,000 hogares) | |||||
| 2 En base a la ENNIV ejecutada por Cuánto S.A. (2,308 hogares) | |||||
| 3 En base a la ENNIV ejecutada por Cuánto S.A. (3,623 hogares) | |||||
| 4 En base a la ENAHO ejecutada por el INEI (19,785 hogares) | |||||
| 5 En base a la ENAHO ejecutada por el INEI (17,216 hogares) | |||||
| FUENTE: Moncada, G. para 1985, 1991 y 1994. INEI (1997) para 1995 y 1996. | |||||
Respecto a la distribución del ingreso podría señalarse
que la recuperación económica que viene observándose
en el país en los últimos años no la habría
afectado, es decir, los niveles de desigualdad en la distribución
de los ingresos se habrían mantenido estables (ver Cuadro
Nº 2).
| * Mide el grado en que la distribución del ingreso entre las personas se desvía de una distribución perfectamente equitativa. Cuando es éste el caso el Coeficiente de Gini toma el valor de 0 y cuando es una situación de desigualdad absoluta toma el valor de 1. Para 1985b, 1991 y 1994 los estimados se hicieron con el gasto percápita familiar, considerando solo la costa urbana, sierra urbana y rural y Lima Metropolitana (Escobal, J. y Agüero, J.). Para 1985a (De Habich, M ) y 1996 (el presente estudio) los estimados se hicieron con el ingreso, considerando todos los dominios geográficos. | |||||
| * Toma el valor es 0 si existe perfecta igualdad y 1 cuando hay desigualdad total. Ver nota del Cuadro Nº 2 ** Urbano | |||||
| FUENTE: INEI (para el caso de Perú) y CEPAL (para el resto de países). | |||||