


|
Uno de los grandes cambios de las últimas décadas lo constituye la masiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Sin embargo, esta creciente participación femenina en la actividad económica ocurre en un contexto de sucesivas crisis económicas, lo que se traduce en menores oportunidades de empleo. El resultado es un crecimiento de la fuerza de trabajo empleada en trabajos de baja productividad, de fácil acceso y que exigen bajos niveles de calificación. De acuerdo con la CEPAL1/, habría dos conjuntos de factores determinantes en la incorporación creciente de la mujer a la actividad económica. El primero incluye los grandes cambios en la población, tales como: i) crecimiento de la población, especialmente urbana, ii) el proceso de migración interna que significó, además de la concentración urbana, cambios en las estructuras de edades y por sexos de la población tanto urbana como rural; iii) significativa reducción de la fecundidad; iv) aumento de la esperanza de vida; v) disminución en el tamaño medio de los hogares; vi) incremento de los hogares con jefatura femenina; vii) cambios culturales y en la educación en relación con el trabajo de la mujer. El segundo conjunto de factores lo constituyen las transformaciones educacionales y culturales. Las políticas educacionales implementadas por el Estado se traducen en acceso universal de la mujer al proceso educacional con resultados que inciden en mayores posibilidades de acceder a mejores empleos. Como consecuencia, se produce un cambio sustantivo en el perfil educativo de la población y de la población económicamente activa, en especial de mujeres y jóvenes. Además, hay un tercer conjunto de factores que debe agregarse a los anteriores y que es muy significativo en los hogares de bajos ingresos. Este se refiere a la pobreza, y/o reducción en los niveles de ingreso familiar o del jefe de hogar. La reducción en los ingresos reales de los hogares, como consecuencia de las crisis económica y de las políticas de ajuste que se implementaron, impulsó a las mujeres de los hogares de menores ingresos a participar en el mercado laboral. Como resultado de la simultaneidad de los factores mencionados, se produce la participación creciente de las mujeres en el mercado de trabajo, produciéndose su transformación, ya que ellas laboran en una gama más amplia de actividades. Es importante resaltar también que, en algunos casos, lo que para un hombre se considera como trabajo, para las mujeres tiende a confundirse con la actividad doméstica. La fuerza laboral o población económicamente activa se define como la conformada por las personas que ofrecen su mano de obra para la producción de bienes o servicios económicos. Este concepto no hace referencia a las actividades más comunes que realizan las mujeres, ya que la diferenciación entre actividad económica y no económica se apoya en la distinción entre uso económico y no económico del tiempo, lo cual es complejo de establecer. Este problema ha sido solucionado en parte, al equiparar el concepto de actividad económica con el de empleo remunerado. Sin embargo, al proceder así se subestima la actividad económica de las mujeres, puesto que quedan excluidas gran número de tareas que ellas tradicionalmente realizan, pero por las cuales no reciben remuneración. Como ejemplos de este tipo de actividades cabe citar las tareas domésticas, la crianza de los hijos, el acarreo de agua o leña para el consumo de la familia, el trabajo voluntario en escuelas, comedores populares, etc. __________________________________________1/ CEPAL. Las mujeres en América Latina y el Caribe un protagonismo posible en el tema de población; 1993 La participación femenina en el mercado de trabajo es subregistrada en mayor proporción en los Censos de Población que en las Encuestas de Hogares, entre otras razones porque los censos no tienen como objetivo principal recoger cifras sobre empleo. A pesar de ello, los datos censales sobre participación de las mujeres en la fuerza laboral reflejan su creciente incorporación en la población económicamente activa. En el año 1972, a escala nacional, los hombres intervenían en la PEA en un porcentaje de 79,8% y las mujeres lo hacían en 20,2%. Al cabo de 21 años, la PEA femenina se ha incrementado en 46,5%, es decir representaba el 29,6% de la PEA total del país en 1993. SEGUN SEXO, 1961-93 (Según censos nacionales)
Los censos de población y las encuestas de hogares subestiman el trabajo de la mujer campesina. Las mujeres del agro, participan en la actividad productiva, desde siempre, probablemente en mayor grado que las mujeres del área urbana. La necesidad de terminar con la invisibilidad de la mujer en las estadísticas es un tema que se encuentra en la agenda social. Así, en 1985 fue tratada en la Conferencia Mundial para el Examen y Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz (Nairobi), donde se recomendó realizar esfuerzos para medir la contribución de la mujer al proceso de desarrollo, tanto aquella procedente de su trabajo remunerado, como la de sus actividades no remuneradas. Asimismo, uno de los aspectos centrales de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), fue la preocupación por el rol económico de la mujer en un contexto de equidad. Las Encuestas de Hogares registran en mejor medida la participación de la mujer en la actividad económica debido a que incluyen preguntas detalladas. Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de 1998, el 44,3% de la fuerza laboral urbana del país lo conforman las mujeres, habiéndose incrementado en 25,1%, pasando de 2.59 millones en 1995 a 3.24 millones en 1998. Por otra parte, los hombres aumentan su participación en la fuerza laboral urbana en el mismo período en apenas 7,5%, pasando su participación en cifras absolutas de 3.78 millones a 4.07 millones
Este mayor crecimiento de la participación femenina se ha producido tanto en relación con el varón como con la propia población femenina en edad de trabajar. Ello se demuestra a través de todas las fuentes disponibles. Pese al problema de subregistro ya señalado, todos los análisis efectuados en los últimos años muestran que el aumento de la participación de las mujeres en el trabajo remunerado ya es una tendencia estructural que seguirá en ascenso independientemente de las condiciones coyunturales. MAS AÑOS, 1995-98
Como lo expresan las cifras presentadas, la tendencia al mayor incremento de la participación femenina se ha acentuado especialmente en el grupo de las mujeres jóvenes y de edades intermedias. Al analizar la composición de la PEA urbana por grupos de edad, se aprecia que en los grupos de edad de 14-24 años y de 25-44 años, participan ligeramente más mujeres que hombres en términos relativos. La participación de las primeras es de 28,0% y 50,3% y de 25% y 48,3% de los hombres respectivamente. 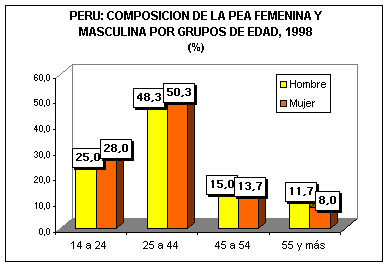
SEGUN GRUPOS DE EDAD, 1996-98
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
