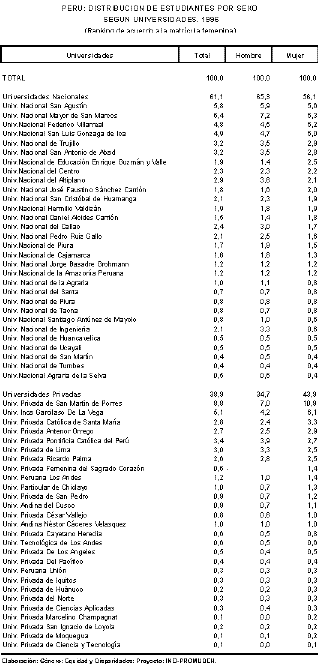|
|
4.2 Situación educativa de mujeres y hombres en la década de los noventa Analfabetismo La sociedad actual, provista de abundantes conocimientos e información, tiene en la lecto-escritura uno de los instrumentos básicos para acceder a ellos, siendo además el primer peldaño del camino prolongado del aprendizaje que se desarrolla a través de la vida. Por ello el analfabetismo, al imposibilitar el acceso a los conocimientos modernos, dificulta también muchas de las relaciones cotidianas, así como el ejercicio pleno de la ciudadanía, constituyéndose por ello una de las peores maneras de estar socialmente excluido. Entre las diversas políticas desarrolladas desde mediados de siglo - mantenidas de manera sostenida en el tiempo hasta la actualidad - y que han contribuido decididamente al descenso del analfabetismo, destacan dos por su importancia. Por una parte, la política de alfabetización adulta, que ha tenido especial énfasis en el área rural, como también en las zonas urbano-marginales. Otra política fundamental ha sido la ampliación de la cobertura de la educación básica y su marcha decidida hacia la universalización, ya que permitió la desacelaración del ingreso de nuevos contingentes a la población analfabeta. La combinación de ambas políticas permitió que el analfabetismo adulto presente un marcado descenso, al pasar de 38,9% en 1961 a 7,7% en 1998. ya que luego de afectar a cerca del 40% de la población a inicios de la década de los sesenta, en la antesala del nuevo milenio desciende hasta el 7,7%.
POR SEXO, 1961-98
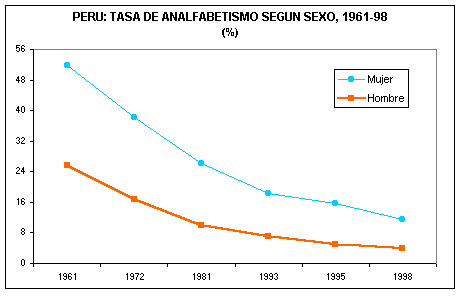
El analfabetismo afecta a la población de manera diversa, según la condición de los sexos, el ámbito geográfico, el grupo etáreo y el nivel de pobreza. Tradicionalmente las personas más afectadas por el analfabetismo han sido las mujeres, fenómeno que se presenta como expresión de los roles tradicionales diferenciados por género. Al permanecer a cargo de las tareas del hogar, las mismas quedan aisladas de otros procesos sociales, entre los que se encuentran los de aprendizaje, lo que dificulta su vinculación provechosa a la vida societal. En este escenario, han sido las mujeres rurales las más perjudicadas, ya que a los problemas de género se sumaban las dificultades del acceso a la educación de las poblaciones rurales. Es decir, doblemente segregadas, en su condición de mujeres y de campesinas.
POR SEXO, SEGUN AREA DE RESIDENCIA,1961-98
Sin embargo, como ya se ha mencionado, en la medida en que la educación básica avanza a la universalización en las edades normativas correspondientes, y que ésta se acerca a los ámbitos más alejados del país, incluidos los rurales, el analfabetismo en la última década tiende a desaparecer en la niñez y adolescencia, concentrándose en mujeres en edades adultas y mayores, sobre todo de origen rural. En la presente década el descenso del analfabetismo ha sido significativo. Se contrajo en la población adulta, disminuyendo desde un nivel de 15,3% en 1991 a 7,7% en 1998. Sin embargo, el descenso presentado no ha sido equitativo entre hombres y mujeres, ya que la disminución más importante no se ha realizado entre las mujeres, como era de esperarse, sino entre los varones. Estos redujeron su analfabetismo de 7,1% en 1993 a 3,9% en 1998, lo cual representa una contracción del 45,3%. En el caso de las mujeres el analfabetismo disminuyó en 37,7%, pasando de 18,3% en 1993 a 11,4% en 1998. Si bien es cierto que es necesario redoblar esfuerzos para lograr menores niveles de analfabetismo, sobre todo en las mujeres, también es cierto que dicho fenómeno marcha de manera gradual, aunque decidida, hacia su desaparición como problema nacional. Su continua reducción y su concentración en poblaciones adultas mayores y rurales así lo indica. Wawa WasiLa estimulación temprana de los niños entre 0 y 3 años es fundamental para garantizar el desarrollo normal de sus capacidades. Históricamente estas necesidades estaban atendidas al interior de los hogares, en los cuales la división tradicional de los roles de género asignaba a la madre el rol de crianza de los niños antes de la edad escolar. El ingreso de las mujeres al mercado laboral, sea como parte de su realización personal o presionadas ante los bajos ingresos de sus hogares, no significa necesariamente el dejar un rol y asumir el otro, antes bien, asumen ambos roles a costa generalmente de su propio desarrollo. Ante las limitaciones que presenta el mundo laboral para la crianza, diversas fueron las estrategias utilizadas para su cumplimiento. Entre ellas encontramos el de recurrir a otras mujeres como reemplazo de la figura materna dentro del hogar, para lo cual se recurre al contrato de empleadas domésticas, el apoyo de abuelas, tías, hermanas, etc. Por otra parte, se aprecia la ampliación de la demanda de servicios de cuidado diurno privados, tales como nidos, cunas, guarderías, etc., los cuales buscan compensar la demanda de afecto y de estimulación temprana. Sin embargo, dentro de los sectores de bajos ingresos estas estrategias se hacen más complejas, puesto que en ellos no siempre se cuenta con recursos familiares de apoyo permanente como tampoco de recursos económicos para financiar la estancia de los infantes dentro de servicios de cuidado diurno. Frente a ello, desde el Estado se promueven estrategias de atención a hijos de madres que trabajan de los sectores en pobreza o extrema pobreza. Paradigma de estos servicios es el que brinda el INABIF en sus Centros Comunales desde la década de los 70, en los cuales niños de comunidades urbano marginales en los que se encuentran sus locales, reciben atención alimentaria, estimulación temprana, salud, afecto, etc., en una infraestructura amplia, aunque no siempre adecuadamente implementada. Sin embargo, estos servicios presentan grandes limitaciones, siendo el más importante el alto costo de la atención integral, ya que el Estado los promueve a todo costo, lo que conlleva a la limitada cobertura de dichos servicios. Para inicios de la década de los noventa la cobertura de los servicios de cuidado diurno para niños menores de tres años de edad apenas alcanzaba a 1,3% del total de la población de ese grupo de edad1/. Frente a ello, a partir de 1993 se promueve la organización de los Wawa Wasi, novedoso sistema de atención no convencional en hogares de la comunidad que acogen a niñas y niños de 6 meses a 3 años de edad cuyas madres trabajan o buscan trabajo, siendo los costos del servicio compartidos entre el Estado y los padres de familia usuarios. El Estado brinda mobiliario y material de estimulación, mientras los padres de familia comparten los costos de atención realizando un aporte de 1,5 Nuevos Soles por cada niño para el pago a las madres cuidadoras y apoyo en los costos de la alimentación. Luego de cuatro años de funcionamiento del proyecto bajo la conducción del Ministerio de Educación, fue transferido al naciente Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, PROMUDEH. Ello le dio un nuevo marco institucional, al definir con mayor precisión su misión, objetivos y metas en función de la Estrategia de Lucha contra la Pobreza, buscando ampliar equitativamente las oportunidades de acceso de niñas y niños- prioritariamente aquéllos en situación de riesgo- a servicios básicos que mejoren su desarrollo. Al mismo tiempo, consideró una mayor inclusión de la comunidad organizada en la gestión del programa. En su desarrollo se han presentado diversos problemas, entre los cuales se pueden mencionar la atención principal a familias no pobres, el deterioro continuo del equipamiento y material de estimulación temprana, la alta rotación y cierre de Wawa Wasi. A dichos problemas se sumó la reducción del número de coordinadoras y monitoras por problemas presupuestales y la atención de la población fuera del margen de edad propuesto en el programa, la misma que alcanza al 35,2% del total de los atendidos2/. Para afrontar estos problemas, el PROMUDEH viene reajustando su estrategia operativa de tal forma que disminuya el aporte de las familias usuarias en extrema pobreza e involucre a la comunidad y sus organizaciones de base en la gestión y administración directa de los recursos. Ello con el objeto de disminuir la alta rotación de wawa wasi, generada por la incapacidad de pago de las madres más pobres, y asegurar la sostenibilidad de la propuesta3/. Este nuevo modelo amplía los Wawa Wasi de familiares a comunales e institucionales, con el objeto de lograr mayor atención, y así mejorar el impacto de la inversión programada. El nuevo modelo, financiado mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con una contrapartida del Estado peruano, permitió llegar al mes de abril de 1999 con 23 307 niñas y niños atendidos, cifra que representa el 81% de los 32,000 propuestos como meta para el presente año. Finalmente, es necesario remarcar que la propuesta de los Wawa wasi llevada a cabo por el Estado peruano, tiene una connotación importante frente a la crianza. En efecto, la ejecución de este proyecto luego de ser derogada la norma que obligaba a las empresas e instituciones a contribuir con la crianza mediante los servicios de cuidado diurno, permite que se ponga en la Agenda Social el tema de la responsabilidad de la crianza, vista no sólo como una obligación de ambos géneros, hombres y mujeres, sino también como un tema de responsabilidad social. _________________1/ Ministerio de Educación. "Evaluación de impacto de los Wawa Wasi en la cultura de crianza de la población de bajos ingresos de Lima". GESTO, 1996. 2/ PROMUDEH. "Wawa Wasi, Informe a abril 1999". 3/ Ob. Cit.
Caracteriza a las últimas décadas la rápida expansión del sistema educativo, resultado de políticas específicas puestas en práctica desde mediados de siglo como la de universalizar la educación primaria (por su efecto de igualdad) y distribuir equitativamente esa educación. Es decir, asegurar la universalización de la educación primaria antes de comenzar de invertir en educación secundaria. NIVELES EDUCATIVOS, 1975-98
Este anhelo de lograr el acceso de toda la población a los beneficios de la educación, principalmente a la educación básica, se va alcanzando progresivamente. Así, la matrícula de menores en los tres niveles de educación, inicial, primaria y secundaria, se ha expandido considerablemente, casi duplicando en 1998 del nivel alcanzando en 1975, pasando de 3,8 millones a 7,4 millones respectivamente. El incremento de la cobertura educativa tuvo también como uno de sus logros, comenzar a corregir en la educación básica la participación desigual que había caracterizado históricamente al proceso educativo peruano. Así, en la matrícula de menores en educación inicial, primaria y secundaria, las mujeres representan el 49,7%, 48,8% y 48,0% del total respectivamente, observándose casi paridad en el acceso según género. SEGUN NIVELES EDUCATIVOS, 1998
Esto pone de manifiesto que, en cuanto a la educación básica, las desigualdades que subsisten ya no se encuentran en el acceso sino en los contenidos y en los mensajes transmitidos, los mismos que perpetúan características y estereotipos segregativos. A este nivel, en los últimos años se está logrando importantes avances. Los cambios curriculares y el nuevo material educativo preparado, sobre todo en la educación primaria, toman en cuenta también la ruptura de estereotipos y enfatizan en la igual valoración de los géneros. Sin embargo, elementos fundamentales en la transmisión de pautas y valores a los educandos son los maestros, los mismos que todavía no estarían a la altura de los cambios que conlleva la globalización y la formación de las personas para la igualdad de oportunidades. Matrícula en educación inicial o preescolarLa educación inicial es el primer nivel de la educación formal. Está orientada a crear las condiciones adecuadas para el desarrollo de las potencialidades de los niños menores de 6 años de edad. La educación inicial se ofrece en la forma escolarizada a través de centros educativos de educación inicial CEI, y en la forma no escolarizada a través de programas no escolarizados. Tiene dos modalidades: la estimulación temprana, para niños entre cero a dos años de edad y el aprestamiento de la lecto-escritura, para niños entre 3 y 5 años. La estimulación temprana en la forma escolarizada se imparte a través de las cunas de los CEI y en la forma no escolarizada mediante programas especiales de estimulación temprana. El aprestamiento para la lecto-escritura en la forma escolarizada se brinda en los jardines de los CEI y en la modalidad no escolarizada a través de los Programas no Escolarizados de Educación Inicial (PRONOI). Entre 1990 y 1998, la matrícula en el nivel de educación inicial aumentó en 32,0%, al pasar de 797 mil en 1990 a más de un millón en 1998. La educación inicial en la forma escolarizada es la que muestra mayor incremento (41,6%), mientras que la no escolarizada aumentó en 15,6%.
De acuerdo a información obtenida para el año 1998, la participación en la matrícula inicial según sexo se muestra casi paritaria. Así, del total de matriculados, el 50,3% son niños mientras el 49,7% son niñas. 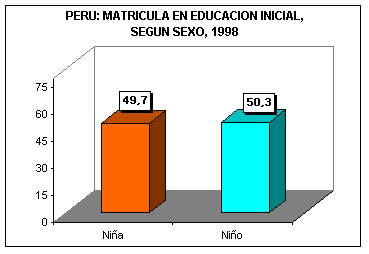
La educación primaria es el segundo nivel de la educación formal. Está orientada principalmente a proporcionar un adecuado dominio de la lectura, de la expresión oral y escrita, de la matemática elemental, del conocimiento básico de aspectos histórico-sociales del Perú y del mundo y de los principales fenómenos de la naturaleza. La educación primaria tiene dos modalidades: la de menores, dirigida a niños entre 6 y 11 años de edad; y la de adultos, para alumnos de 15 y más años de edad. En la forma escolarizada se imparte en centros educativos denominados también escuelas, y en la forma no escolarizada se ofrece a través de programas no escolarizados. La educación primaria tiene seis grados de estudio. A umbrales del nuevo milenio, la matrícula en este nivel se ha incrementado en 9,8%, al pasar de 3 millones 857 mil en 1990 a 4 millones 237 mil en 1998. El mayor incremento se produjo en la matrícula escolarizada (9,9%), mientras que en la no escolarizada decreció en 56,1%. De la información obtenida para 1998 por sexo, se observa que la matrícula de las niñas como de los niños se muestra casi paritaria. Así, del total de matriculados en educación primaria el 48,8% son niñas y el 51,2% niños. POR MODALIDADES, 1990-98
MENORES, POR SEXO, 1998
Como se ha señalado, la cobertura de la educación primaria se encuentra extendida a lo largo de todo el país. Sin embargo, existen limitaciones en términos de calidad del servicio que se brinda. Para mejorar la calidad de la educación, el Ministerio de Educación ha emprendido una serie de acciones: la modificación sustancial de la currícula educativa, la promoción automática entre el primer y segundo grado, la capacitación de los docentes y la implementación de un programa de dotación bibliotecas de aula y distribución de materiales didácticos. Matrícula en educación secundaria
La educación secundaria es el tercer nivel de la educación formal. Esta orientada a profundizar la formación adquirida en la educación primaria. Al igual que la educación primaria tiene dos modalidades, la de menores que atiende a alumnos entre los 12 y 16 años de edad (en la práctica atiende también a alumnos fuera de la edad normativa) y la educación secundaria de adultos, que se imparte a la población de 15 y más años. En la forma escolarizada se brinda atención a través de centros educativos de educación secundaria, también denominados colegios, y en la forma no escolarizada, a través de programas no escolarizados. La matrícula en educación secundaria se ha incrementado en 21,5% entre 1990 y 1998, presentando un aumento anual de 46 mil alumnos como promedio. El crecimiento más alto se produjo en el año 1998, donde la matrícula en este nivel se incrementó en 4,7%. Las últimas cifras correspondientes a 1998, muestran que las mujeres constituyen el 48,0% del total de la matrícula en educación secundaria del país. En el cuarto y quinto grado es donde se adquiere casi la paridad en la matrícula entre géneros. DE MENORES, 1990-98
MENORES, POR SEXO, 1998
El notable incremento en la absorción de la matrícula escolar continúa teniendo en el Estado su principal soporte, pues es el que mayor proporción de estudiantes atiende. En 1998, el 81,4% de la matrícula en todos los niveles y modalidades era cubierto por los centros educativos públicos, mientras que sólo el 18,6% era atendido en centros educativos del sector privado. Esta mayor atención de alumnos en los servicios del Estado se realiza en locales escolares repartidos en el todo el ámbito nacional, los cuales representan el 80,5% del total. El rol democratizador y de equidad que cumple el Estado tiene clara expresión en la educación rural, ámbito donde el Estado asume la conducción de casi la totalidad de los locales escolares, alcanzando el 97,8% de los mismos. En el área urbana, los locales no estatales alcanzan al 47,0% del total, lo cual expresa el progresivo incremento que viene logrando la educación privada.
Asistencia escolar
Indicador importante de eficiencia educativa es la asistencia escolar. Su evolución en las últimas décadas ha sido marcadamente positiva, expresando el esfuerzo de las familias por mantener a hijos e hijas dentro del sistema educativo, el cual es percibido como el mejor mecanismo de ascenso social. Por otra parte, también expresa el mayor interés puesto por el sistema educativo para contrarrestar la deserción escolar y retener en su seno a alumnas y alumnos. La asistencia escolar por género ha experimentado notables avances. Los resultados del censo de 1981 muestran que niñas y niños entre 5 y 9 años asistían a la escuela en un porcentaje de 67,7% y 69,2%, respectivamente. Para 1993 estos indicadores se incrementaron a 79,0% y 79,2%, respectivamente, lo cual revela un incremento en la asistencia de las niñas de 16,7% y en los niños de 14,5%. POR GRUPOS DE EDAD SEGUN SEXO, 1981 Y 1993
El mayor incremento de la asistencia femenina en este grupo de edad se dio en 1993, que puso a ambos géneros en asistencia paritaria. Sin embargo, las cifras mostradas no pueden ser consideradas como óptimas, en tanto el grupo de edad analizado considera la educación inicial para niños y niñas de 5 años, cuando recién el Ministerio de Educación está estudiando la factibilidad de agregarla a la educación oficial en condición de obligatoria. Para el grupo de edad entre 10 y 14 años, el incremento es menor, pasando la asistencia de ambos sexos de 84,5% a 86,4% entre los años 1981 y 1993, respectivamente. Sin embargo la asistencia femenina es la que presenta el incremento más importante: 3,4% frente al 1% de sus pares masculinos. En lo que respecta a la evolución de la asistencia escolar durante la presente década, se puede remarcar que en las edades normativas de la educación primaria, es decir, entre los 6 y 11 años ya se ha logrado la asistencia casi universal y paritaria, alcanzando al 95,5% y 95,8% según sean mujeres u hombres, siendo las diferencias entre estas cifras estadísticamente irrelevantes. Para el grupo entre los 12 y 16 años, tramo de edad que generalmente corresponde a la secundaria, la asistencia entre 1996 y 1998 evoluciona también de manera positiva. El incremento logrado por las mujeres duplica al alcanzado por sus pares varones. La pequeña diferencia observada en la asistencia de este grupo de edad permite señalar también que la paridad de género es un logro concreto. EDAD Y SEXO, 1993-98
Desde otro ángulo de observación, se aprecia que las tradicionales brechas entre área urbana y rural, en la educación primaria, se han ido cerrando progresivamente, llegando en 1998 a una asistencia neta muy similar entre ambos ámbitos. Como parte de las tendencias nuevas que comienzan a aparecer en el país, se observa que las mujeres urbanas han sobrepasado en la asistencia a sus pares masculinos, situación que observa también en cuatro de los cinco quintiles de ingreso. A nivel rural la primacía masculina todavía se mantiene, aunque por estrecho margen. SEGUN SEXO Y AREA DE RESIDENCIA, 1998
En lo que respecta a la asistencia neta por niveles de ingreso, se observa que la preocupación de las familias por la asistencia escolar de niños y niñas es similar en todos los niveles, aunque todavía es menor en los dos primeros. Por las cifras observadas, se puede señalar que en el país se presenta una transición generacional de mujeres y hombres jóvenes hacia una mayor educación, superando con creces el mero acceso a la educación básica que distinguía a generaciones anteriores y orientándose estrictamente hacia la culminación de la educación secundaria y la participación en la educación superior. Nivel educativo alcanzado
Como resultado del esfuerzo realizado en las últimas dos décadas, el nivel educativo de hombres y mujeres ha mejorado. A inicios de la década de los ochenta casi el 58% de la población no tenía ningún nivel de estudios o sólo había aprobado apenas algún año de educación primaria. Después de 18 años, menos del 40% de la población se encontraba en dicha situación. Si bien es notorio, el importante avance logrado en este período, sobre todo con la reducción del analfabetismo y la universalización de la educación primaria, todavía queda mucho camino por recorrer para lograr niveles internacionalmente aceptables. Analizando los niveles alcanzados por mujeres y hombres, se aprecia que los avances son diferenciados, según los niveles de que se trate. Así, los hombres mayores de 15 años que no tenían ningún nivel educativo o que apenas habían alcanzado el nivel inicial o que cursaban algún grado de educación primaria, lograron una reducción mayor que las mujeres con el mismo nivel educativo. En cambio, las mujeres que adquirieron educación secundaria o superior, avanzaron más que sus pares masculinos. DE 15 Y MAS AÑOS DE EDAD, 1981-97
La educación superior, cuarto nivel del sistema educativo formal, comprende la educación profesional que se imparte en las universidades y en los institutos técnicos e incluye el cultivo de las más altas manifestaciones del arte, la ciencia, la técnica y, en general, la cultura. El Ministerio de Educación asume la responsabilidad normativa de la educación superior no universitaria, tanto pública como privada. A su vez comparte responsabilidades con el sector privado al conducir institutos superiores de formación magisterial o educación pedagógica, educación superior tecnológica y educación artística. La educación superior universitaria se rige normativamente por los acuerdos asumidos por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). La matrícula en educación superior ha observado un incremento del orden de 30,6% entre 1990 y 1998. El aumento más importante correspondió a la educación superior no universitaria, que fue de 39,6%, mientras la educación universitaria aumentó en un 24,1%.
En el Perú, la educación superior universitaria y no universitaria ha experimentado una rápida expansión en las últimas décadas y la incorporación de las mujeres a este nivel ha ido en aumento e incluso superado a la de los hombres, como es el caso de la matrícula en educación superior no universitaria, donde de cada 100 matriculados 57 son mujeres. Asimismo, las mujeres culminan en mayor proporción que los varones sus estudios superiores no universitarios. Del total de personas que cursan el décimo grado, el 74,0% son mujeres. POR SEXO, 1998
En cambio, en las universidades públicas y privadas estudian más hombres que mujeres. Así, de los 335 714 estudiantes que registró el Primer Censo Universitario, el 45,7% son mujeres y el 54,3% hombres. En las universidades nacionales estudian en mayor proporción hombres que mujeres. Del total de estudiantes el 58,0% son hombres y el 42,0% mujeres. En cambio, en las universidades privadas existe una ligera primacía de las mujeres (51,7%) frente a los hombres (48,3%). Del total de mujeres que estudian en universidades públicas, en San Agustín de Arequipa estudian el 5,6% de ellas, en San Marcos el 5,3%, en Federico Villarreal el 5,2%, y en la San Luis Gonzaga de Ica el 5,0%. De las universidades privadas, dos concentran el 17,0% de las estudiantes universitarias del país: San Martín de Porres (10,9%) y la Inca Garcilaso De La Vega (6,1%). 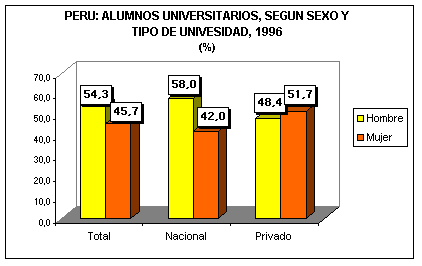
Preferencia de profesiones
Los resultados del Primer Censo Universitario realizado en el país muestran que el 12,2% de las mujeres universitarias estudian contabilidad, el 10,2% educación, el 9,2% enfermería, el 8,5% ingeniería y afines, el 8,0% obstetricia, el 7,7% administración, 5,2% derecho, el 4,9% comunicación social, el 4,7% economía, el 4,3% psicología, el 4,0% odontología, el 3,9% medicina, entre las principales carreras elegidas. En el caso de los hombres, se encontró que casi la cuarta parte (24,7%) de los universitarios estudian la profesión de ingeniería y afines, el 11,6% contabilidad, el 10,7% administración, 8,0% economía, el 7,1% medicina, el 6,4% derecho, el 4,9% educación, el 4,0% odontología, el 3,7% agronomía, el 3,5% comunicación social, entre los principales.
De las cifras obtenidas del censo universitario, se podría afirmar que hoy en día las mujeres peruanas vienen incursionando en carreras universitarias que antes era casi exclusivas de los hombres, como es el caso de las carreras profesionales de ingeniería, contabilidad, economía, administración, medicina, odontología, etc,. Es decir, las tradicionales orientaciones profesionales hacia carreras que eran percibidas como continuación de las tareas del hogar, o bien aceptadas como femeninas, vienen quedando atrás. Este viraje en el contexto de los desafíos actuales, tiene importantes connotaciones, especialmente para acceder a empleos mejor remunerados, siendo éste un elemento esencial para el crecimiento con equidad que permite a las mujeres a acceder a una formación ciudadana con capacidad de gestión y negociación en el mundo laboral; y que produce además una ganancia de prestigio de los segmentos ocupacionales a los que se integran. SEGUN ESPECIALIDAD, 1996
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||