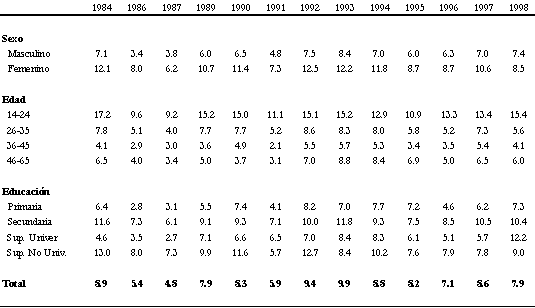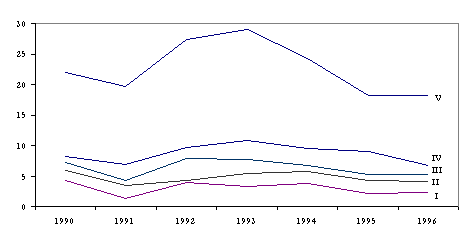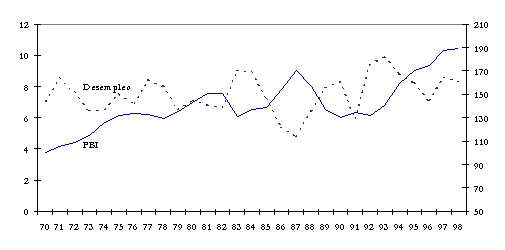|
En este capítulo se realiza un breve balance de los principales estudios económicos realizados en materia de desempleo en el país. La mayor parte de estos estudios se han concentrado en el mercado de trabajo de Lima Metropolitana dado que hasta 1995 solo se contaba con información sistemática para esta ciudad . Recién en 1996 se inicia la serie de Encuestas Nacionales de Hogares (ENAHO) realizadas trimestralmente por el INEI, con las cuales se ampliaron las posibilidades de análisis y evaluación del mercado de trabajo2. 2.1 Estudios realizados en Lima Metropolitana La serie de Encuestas de Niveles de Empleo de Lima Metropolitana es la más larga y especializada que existe en el país. Esta serie que, con pocas excepciones, cubre el periodo 1967- 1995, ha sido la principal fuentede información para la mayoría de los estudios sobre el mercado laboral desarrolladas en el país. En particular, los estudios sobre desempleo son pocos y los han cubierto temas diversos que van desde el análisis de los determinantes del desempleo hasta el análisis de la relación entre la evolución del desempleo y el ciclo económico. Un hecho notable es que la mayor parte de los estudios revisados desarrollan análisis descriptivos y muchos encuentran los mismos resultados. De esta manera sólo unos cuantos de ellos han permitido lograr importantes avances en términos de acumulación de conocimiento sobre el desempleo. Con la ayuda del cuadro No. 1 se puede hacer una rápida revisión de los diferentes puntos que han sido enfatizados en los principales estudios realizados para Lima Metropolitana. Cuadro 2.1 Lima Metropolitana: Tasa de Desempleo Abierto Según Variables
Seleccionadas Fuente: Estadísticas oficiales INEI-MTPS. • ¿Por qué es baja la tasa de desempleo? La tasa de desempleo abierto en Lima Metropolitana nunca ha excedido el 10% de la PEA a lo largo de todo el periodo analizado. Como se mencionó en la introducción, este indicador es bastante cercano al promedio Latinoamericano situándose en niveles similares a Colombia y Chile. Para explicar esta baja tasa de desempleo existen argumentos desde el punto de vista conceptual y argumentos metodológicos. Desde el terreno conceptual, la mayor parte de los estudios coincide en señalar que el mercado de trabajo peruano no genera elevadas tasas de desempleo debido a que existen otros mecanismos de ajuste ante los excedentes - coyunturales o estructurales- de mano de obra. Los mecanismos de ajuste propuestos son de dos tipos. Por un lado, algunos autores sostienen que el mecanismo de ajuste para el excedente laboral de largo plazo - generado por una elevada tasa de crecimiento de la oferta y una contracción considerable en la demanda de mano de obra - siempre ha sido el precio de la mano de obra, es decir, los salarios reales de los trabajadores3 .Por ejemplo, el MTPS (1997a) estima que sólo por haber nacido en una generación numerosa (con elevado exceso de oferta) los individuos que pertenecen a dicha cohorte perciben ingresos menores en 20% a lo que percibirían si no pertenecieran a ella. Según González (1999) esta característica del mercado de trabajo peruano, es compartida por la mayor parte de países latinoamericanos, principalmente por la existencia de procesos de inflación que facilitaban el ajuste de salarial hacia abajo. No obstante la estabilización de precios observada en la última década en estos países habría reducido esa facilidad e incrementado la sensibilidad del desempleo ante cambios exógenos en el producto. Por otro lado, otros argumentos señalan que el mecanismo de ajuste en realidad es la distribución de la mano de obra excedente en mercados segmentados: uno moderno de elevada productividad y otro tradicional de reducida productividad4 . Es decir, dado que en realidad la gente no puede quedarse desempleada, ante la ausencia de puestos de trabajo asalariados los individuos optan por autogenerarse un empleo propio lo que origina informalidad en el mercado de trabajo. En suma, la tasa de desempleo sería baja no porque existan muchos puestos de trabajo sino porque la gente tiene la suficiente iniciativa como para no quedarse sin hacer nada. En cualquier caso, la baja tasa de desempleo observada en el mercado de trabajo peruano también ha merecido comentarios desde el punto de vista metodológico. Algunos autores han observado la forma en que se construyen los indicadores de empleo y desempleo abierto, los cuales estarían subestimando el problema5. Por un lado, la PEA estaría sobre- estimada porque se considera como ocupados a individuos que realizan tareas que a veces no son estrictamente "empleos" sino más bien actividades eventuales o "cachuelos". Por otro lado, el número de desempleados estaría subestimado dado que para clasificar a un individuo como desocupado se requiere una búsqueda activa de empleo. En este sentido, algunos estudios han propuesto la estimación de indicadores complementarios, como el desempleo oculto que incorporaría no solo a los que buscan empleo activamente sino también a quienes se han desalentado en esa búsqueda, lo cual ayudaría a tener una idea más precisa de la magnitud del problema 6. • Existen grupos especialmente afectados por el desempleo Otro hecho notable, también observable en el cuadro No. 1, es que existen grupos especialmente vulnerables en el mercado de trabajo los cuales exhiben las mayores tasas de desempleo abierto. Este fenómeno no es exclusivo del Perú y en gran medida se explica por las diferencias en empleabilidad y productividad que presentan estos grupos. Sin embargo, en algunos casos estas mayores tasas de desempleo también pueden ser consecuencia de imperfecciones en el funcionamiento de los mercados de trabajo. En primer lugar, probablemente el grupo más afectado sea el de los jóvenes quienes exhiben tasas de desempleo equivalentes a casi dos veces las tasas de desempleo promedio. Este fenómeno ha sido destacado en numerosos estudios y uno de sus probables determinantes es que los jóvenes cuentan con menor experiencia laboral - potencial y específica - lo cual reduce sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo. Probablemente debido a ello es que actualmente existen numerosos programas de capacitación (públicos y privados) para aumentar la empleabilidad y reducir el desempleo de los jóvenes7. Sin embargo, es conveniente mencionar que en el caso de los jóvenes, el desempleo debe ser analizado diferenciando grupos de edad pues en muchos casos, algunos jóvenes no se encuentran insertos en el mercado de trabajo completamente y algunos de ellos, especialmente los más jóvenes, aún pueden estar utilizando su tiempo en educación o formación para el trabajo. En particular, la tasa de participación de los mas jóvenes puede ser baja también por la existencia de un elevado efecto ingreso derivado de su dependencia del presupuesto familiar8. Un dato interesante es que en la última década la tasa de desempleo de los jóvenes se ha reducido ligeramente y se ha incrementado el desempleo de individuos mayores de 50 años. (Verdera, 1996, Saavedra, 1998). Algunos autores han asociado este hecho a la flexibilización del mercado de trabajo y en particular a la aparición de modalidades especiales de contratación para jóvenes aunque la evidencia empírica en este sentido no es muy sólida. Otros argumentos, con mayor poder explicativo asocian este fenómeno al cambio en la composición de la producción luego del ajuste de principios de la década lo que habría generado mayores incentivos a la contratación de mano de obra juvenil dado que esta es demandada en los sectores de mayor dinamismo reciente como el comercio y los servicios. Desde nuestro punto de vista, el tema se puede resumir en que los jóvenes actuales cuentan con un nivel de educación superior al de las generaciones mayores y en términos laborales cuestan menos a los empresarios. En este contexto, los adultos enfrentan un panorama desfavorable, lo cual se puede convertir en un problema de bienestar general para la sociedad: no es lo mismo para la sociedad tener a un adulto con carga de familia en situación de desempleo que a un joven en esa misma situación. Otro de los grupos tradicionalmente afectados por el desempleo es el de las mujeres, cuyas tasas de desempleo usualmente han sido claramente mayores a las de los hombres. Existen algunos estudios que vinculan este fenómeno a prácticas de segregación en el mercado de trabajo en el sentido que las mujeres no tendrían igual acceso a ciertas ocupaciones (Anker y Hein, 1990). Sin embargo, en el caso de las mujeres el análisis del desempleo también esta afectado por el tema de la participación laboral, la cual muchas veces está afectada por estrategias familiares de empleo9. De todas maneras, en las últimas décadas también se ha observado una tendencia hacia la reducción de las tasas de desempleo. Este fenómeno está sin duda asociado al nuevo rol que le ha tocado desempeñar a la mujer en el mercado de trabajo, el cual se ha expresado en un acelerado incremento en las tasas de participación laboral de las mujeres, especialmente de aquellas mas jóvenes, que a su vez se vincula con cambios en los niveles de educación, los patrones de fertilidad de las mujeres y las modificaciones en la estructura de la demanda de mano de obra10. En tercer lugar, se ha obsevado también que los pobres exhiben mayores tasas de desempleo. En Reyes (1994), por ejemplo, se muestra que en Lima Metropolitana, los pobres han mostrado tasas de desempleo equivalentes a casi el doble que los no pobres en los años 1984, 1987 y 1990. En la década de los noventa, se confirma. Los individuos cuyos hogares pertenecen al último quintil de ingresos (el más pobre) exhiben tasas de desempleo equivalentes casi a tres veces la tasa de desempleo promedio (ver gráfico No. 2). Esta constatación ha planteado diversas interrogantes. ¿Es el desempleo una característica de los pobres?. ¿Es el desempleo un lujo?. La pregunta teórica que se encuentra detrás de este debate es si el desempleo es o no voluntario. Si el desempleo fuera producto de una elección individual no constituiría en realidad un problema. Si por el contrario, el desempleo fuera involuntario o impuesto por el sistema, existiría un amplio espacio para la acción del Estado principalmente. La evidencia empírica disponible no es concluyente. Una elevada tasa de desempleo entre los pobres no es evidencia de causalidad. Es necesario explicar si la pobreza determina al desempleo o es a la inversa. ¿Tal vez existe un circulo vicioso entre desempleo y pobreza?. Este tipo de preguntas forman parte de la agenda de investigación necesaria para el futuro. Gráfico No. 2.1 Finalmente, cuando se ha intentado conocer si los grupos de menor
calificación se ven más afectados por el desempleo, se ha encontrado que la
relación entre desempleo y educación no parece ser unívoca. Las tasas
de desempleo son bajas entre quienes tienen estudios primarios, son ligeramente mayores
entre los que cuentan con estudios secundarios y finalmente vuelve a reducirse entre los que
cuentan con estudios superiores. Es decir, el desempleo sería menor entre quienes se
encuentran en ambas colas de la distribución de educación, lo cual evidencia
una naturaleza diferente en cada uno de estos casos. A nuestro juicio, aún hace falta
estudiar más este fenómeno. • La relación con el ciclo económico no es directa Algunos estudios han intentado analizar la evolución de la tasa de desempleo en el tiempo. En particular, el interés se ha centrado en explicar la relación que existe entre desempleo y la evolución del ciclo económico11. Los datos existentes para el país, a simple vista no son muy claros (gráfico No 3). Se puede observar que la evolución del desempleo ha sido muy fluctuante y esta fluctuación ha ido aumentando en las ultimas décadas. Así, en la década de los setenta se observa menor variabilidad en las tasas de desempleo que en la década de los ochenta y menos aún que en los noventa (gráfico No. 3). Mas aún, se observa que las tasas de desempleo registradas en la década de los noventa son claramente superiores a las de los setenta. Asimismo, en la segunda mitad de los noventa el desempleo es claramente mayor que en la segunda mitad de los ochenta. Gráfico No. 2.2
Fuente: INEI- MTPS Diversos autores han tratado de establecer relaciones de causalidad en esta evolución. Según Garavito (1998), el desempleo pareciera estar negativamente asociado a cambios en el ciclo económico (aumentaría durante las recesiones y disminuiría durante los periodos de expansión, independientemente de los salarios) lo cual sería indicios de que en el país existiría desempleo Keynesiano o involuntario. Sin embargo, la evidencia empírica no es concluyente en este sentido. Por ejemplo, en un estudio reciente Gonzales (1999) ha intentado mostrar si la ley de Okun se aplica en países como el Perú y encuentra que la relación entre PBI y desempleo es volátil. En Latino América, la respuesta del desempleo es más baja y volátil ante cambios en el producto que en los Estados Unidos, principalmente por la existencia de mecanismos de ajuste vía precios. Encuentra también que los coeficientes de empleo de Okun son mayores a los de desempleo, lo que indica que existe una marcada relación pro cíclica en la participación laboral lo que contribuye a incrementar la volatilidad de la relación entre producto y desempleo. Este hallazgo, por lo demás, confirma apreciaciones encontradas en MTPS (1998a) respecto a la prociclicalidad de la tasa de participación. Tomando estas consideraciones, a nuestro juicio cualquier explicación micro económica sobre la evolución del desempleo no puede estar basada en modelos de sólo dos opciones: empleo y desempleo. Dadas las importantes interacciones que existen con la participación laboral es muy importante considerar una tercera opción: la inactividad. Como se muestra en los capítulos siguientes, tomar en cuenta la inactividad tiene importantes implicancias sobre el análisis del desempleo. _______________________________________________________________ 1 La ciudad de Lima es la capital del Perú. Concentra casi el 35% de la población y casi el 40% de todo el empleo a nivel nacional urbano. En algunos años, el MTPS desarrolló encuestas en ciudades intermedias que no han sido analizadas en profundidad en materia de desempleo. 2 Las ENAHO se realizan trimestralmente a nivel nacional urbano. Aunque todas cuentan con módulos de empleo, de particular importancia son las ENAHO del tercer trimestre de cada año dado que cuentan con un modulo especializado y amplio sobre desempleo. Las encuestas del tercer trimestre son realizadas conjuntamente entre el INEI y el MTPS, lo cual permite continuar la serie existente para Lima Metropolitana. 3 Esta posición ha sido planteada de manera dferente en diversos estudios. Veredera (1984) por ejemplo señala que el problema más bien es de subempleo es decir de una escasa productividad de la mano de obra. Por otro lado,Yamada (1995) señala que el problema es fundamentalmente de bajos ingresos y pobreza. 4 Véase Garavito, (1995) 5 Véase por ejemplo Verdera, (1993 y 1998) 6 Cabe indicar sin embargo, que las estadísticas oficiales se basan en recomendaciones internacionales de la Oficina Internacional del Trabajo lo cual homogeneiza este problema metodológico entre todos los países que asumen esta definición. 7 Véase por ejemplo, MTPS (1996), Chacaltana (1996). Entre los programas en mención se pueden mencionar a Pro Joven del MTPS, el CAPLAB de la Cooperación Suiza, el programa de empleo juvenil de la Unión Europea, etc. 8 En Chacaltana (1996) se muestra que los jóvenes ingresan al mercado de trabajo de lleno a los 21 años, lo cual estaría asociado a estrategias de capacitación y empleo de las familias. 9 Por ejemplo, según MTPS (1997) las tasas de participación de las mujeres se interrumpen a partir de las edades intermedias. 10 Véase por ejemplo Gárate y Ferrer (1994); Felices (1995); MTPS (1997); Chacaltana y García (1999). 11 Véase Gonzales (1999) y Garavito (1998) |