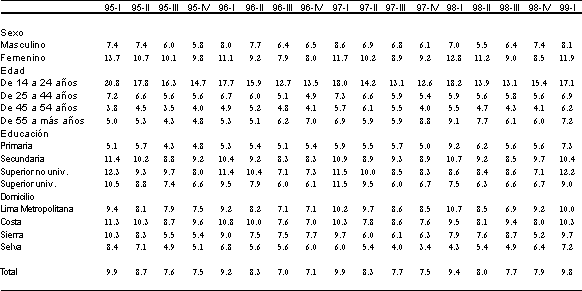|
2.2 Estudios realizados en el ámbito nacional A partir de 1995, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) inició una serie de Encuestas Nacionales de Hogares (ENAHO) aplicadas trimestralmente y orientadas a estudiar las condiciones de vida de la población a nivel nacional, especialmente en el área urbana. Todas estas encuestas han incluido un módulo básico sobre el mercado de trabajo y las de los terceros trimestres de cada año, cuentan con un módulo especializado en empleo. Estas encuestas han abierto nuevas posibilidades de análisis sobre el mercado de trabajo aunque desafortunadamente no se han desarrollado muchos estudios sobre el desempleo utilizando estas bases de datos. Cuadro 2.2 Fuente : INEI, Encuesta Nacional de Hogares. Varios años. A nuestro juicio el aporte de las ENAHO en materia de conocimiento del
mercado de trabajo en el país se puede resumir con la ayuda del Cuadro 2: • El desempleo urbano es estacional al interior del año. Una de las posibilidades abiertas con la realización de las ENAHO fue contar por primera vez con estadísticas trimestrales sobre el mercado de trabajo. Este tipo de información ha permitido observar que existe una marcada estacionalidad del desempleo al interior del año, hecho que ha sido destacado en un estudio realizado por el MTPS (1997b), quien muestra que las tasas de desempleo son mayores en los primeros trimestres y van disminuyendo a medida que transcurre el año. Según el MTPS (1997b), la tasa de desempleo más alta a lo largo del año es la del primer trimestre y esto coincide con el periodo de vacaciones escolares y universitarias así como también con un periodo de baja demanda de mano de obra en el campo. Esto quiere decir que en este periodo miles de personas adicionales empiezan a presionar en los mercados de trabajo urbanos del país. Luego, a medida que avanza el año, la tasa de desempleo empieza a caer, primero por la campaña de 28 de julio que se empieza a preparar 2 o 3 meses antes, y más adelante, por la campaña de Navidad. Es decir, la tasa de desempleo fluctuaría al interior del año en función a los planes de producción de las empresas que también operan por estaciones o campañas. Una inferencia natural de esta constatación es que evidentemente el tipo el empleo debe ser estacional y, más precisamente, las interacciones (transiciones) entre diferentes estados de empleo de los individuos deben cambiar bastante al interior de un año. Por otro lado, este comportamiento estacional se presenta en casi todos los ámbitos geográficos, excepto en mercados laborales con mayor cercanía de los ámbitos rurales, como los de la Sierra, donde este patrón no es tan claro. Asimismo, se puede decir que las mujeres, los jóvenes (de 14 a 24 años) y las personas con educación secundaria y superior no universitaria son las que experimentan mas fluctuaciones estacionales en la tasa de desempleo. Es decir, presentan mayores niveles de rotación en el mercado laboral entre el empleo, el desempleo y la inactividad laboral. • El desempleo abierto rural es
mínimo
Una de los mas anhelados objetivos de los estadísticos del trabajo
ha sido la medición del desempleo y las condiciones de trabajo en el área
rural. Recientemente algunas de las ENAHO se han aplicado en áreas rurales y aunque
no se ha hecho uso intensivo de esta información algunas cosas han quedado ya claras. Un estudio del MTPS (1999) en base a la ENAHO 1998-III muestra que
mientras en el área urbana la tasa de desempleo abierto es de 7.8 por ciento, en
el área rural es de sólo 2.8 por ciento. Esto se explicaría por la
propia naturaleza de las actividades que se desarrollan en el área rural, las cuales
son principalmente agrícolas y consumen gran parte del tiempo de los individuos en
las etapas claves del ciclo agrícola (preparación, siembra, cosecha). Por otro
lado, cuando el ciclo agrícola demanda menos mano de obra, suele suceder que muchas
personas no tienen la opción de búsqueda activa de trabajo en la misma zona de
modo que algunos optan por la migración temporal y otros por elaborar productos no
agrícolas. En suma, en general en las áreas rurales los intervalos de
búsqueda de trabajo serían muy cortos y se pasa del empleo a la inactividad y
viceversa, ya que, en general, en las épocas en que los requerimientos de mano de obra
en la agricultura o ganadería son casi nulos las personas pasan a realizar diversas
actividades dentro de la propia unidad productiva familiar. Además, como el mercado
asalariado es poco desarrollado la búsqueda activa de una ocupación no
sería una opción para las personas. Ante ello el MTPS (1999) ha propuesto un indicador que permitiría
medir mejor la problemática del empleo en el área rural: la tasa de desempleo
pasiva, entendida como el porcentaje de la población en edad de trabajar que
desea trabajar, pero que no buscó activamente trabajo por razones económicas o
de mercado12. Esta tasa de desempleo pasiva asciende a 4.8 por ciento, superior
a la tasa de desempleo abierto. Si a esta tasa se le suma la tasa de desempleo abierto
(2.8%) entonces, la tasa de desempleo total en la zona rural sería de 7.5
por ciento. A nuestro juicio, al margen de las virtudes de este indicador
aún mantiene su naturaleza estática tiene limitaciones para captar el
fenómeno de la movilidad de la mano de obra, especialmente al interior de las fases
del ciclo de la producción. En todo caso, esta evidencia muestra que se ha avanzado
poco en el desarrollo de conocimiento sobre el desempleo en los mercados de trabajo rurales.
Lo que sí es claro es que lo rural no debe verse como contrapuesto a lo urbano sino
que ambas son zonas de amplia interacción. El campo ofrece bienes agropecuarios y no
agropecuarios a la ciudad y ésta ofrece a cambio bienes manufacturados y servicios,
sobre todo financieros13. Además, existe movilidad de factores
productivos, sobre todo mano de obra, y flujo de información entre el campo y la
ciudad ya que estas zonas se encuentran actualmente mucho más articuladas, no
sólo por el transporte sino, fundamentalmente, por el desarrollo de los medios de
comunicación. • La duración del desempleo es corta El tema de la duración del desempleo casi no ha sido estudiado14. En MTPS (1996) se plantea que "el estudio de la duración del desempleo es importante debido a que permite conocer el tipo de desempleo existente en un país [...] según su duración y el comportamiento de la demanda de mano de obra, el desempleo puede ser friccional o estructural y cada situación expresa características distintas y permiten, por lo tanto, políticas diferentes". Con información de 1996, este estudio llega a la conclusión que la duración del desempleo en Lima Metropolitana es relativamente corta: sólo el 17.1% de los desempleados tiene 10 o más semanas buscando empleo. Esta evidencia sugeriría que el fenómeno del desempleo persistente no es tan significativo en nuestro país como sí lo es en otros países. Por el contrario, según MTPS (1996) el tipo de desempleo predominante en nuestro medio sería más de corto plazo, es decir friccional o estacional, el cual se encuentra asociado a la ausencia de mecanismos de información, que dificulta el encuentro entre empleadores y trabajadores15. Uno de los principales inconvenientes de este trabajo, así como la mayor parte de los estudios donde se hace mención a este tema (ej. Garavito 1998, Egger, 1999) es que la medición de la duración del desempleo utilizada es aquella extraída directamente de las encuestas a través de la pregunta "cuanto tiempo tiene desempleado"? hasta la fecha de la aplicación de la encuesta. Este indicador mide en realidad la duración incompleta del desempleo variable que puede presentar sesgos derivados de observaciones censoradas. El propio MTPS (1998b) en un estudio posterior reconoce este problema y realiza una estimación de la duración completa del desempleo a través de evidencia de datos de panel. Para calcular esta variable se procedió a completar, para cada individuo, los tramos de duración del desempleo ("unemployment spells") de uno de los trimestres (el primero) con información proveniente de los siguientes trimestres. Los resultados hallados en este documento indican que en realidad no existe mucha diferencia entre la duración completa e incompleta del desempleo. Es decir, aunque la distribución de la duración completa del desempleo es más sesgada hacia la derecha (mayores semanas de duración) que la incompleta, las diferencias promedio son reducidas. Según este documento, los datos de duración incompleta del desempleo indican que el 27% de los desempleados tienen menos de 8 semanas buscando empleo; porcentaje que se reduce al 23% con los datos de duración completa. En términos promedio la duración completa del desempleo sería superior a la duración incompleta en sólo dos semanas. En base a esta información, el MTPS afirma su conclusión de que el desempleo abierto en el Perú urbano es de corta duración, es decir, puede ser explicada consistentemente por la hipótesis de una elevada friccionalidad en el mercado de trabajo, en parte como consecuencia de la ausencia de un adecuado mercado de información laboral. Una de las conclusiones implícitas de este trabajo es que, dado que la duración del desempleo es corta, el problema principal de los desempleados sería de ausencia de información. Por tanto una recomendación de política sería la creación de un sistema de información laboral para el mercado de trabajo. A nuestro juicio, en el fondo lo que se está asumiendo es que los desempleados tienen sólo para elegir entre el empleo versus el desempleo. Sin embargo, como se verá mas adelante, casi la mitad de los episodios de desempleo terminan en inactividad lo cual plantea la necesidad de revisar las estimaciones realizadas. Por tanto no se trata de que la duración del desempleo es baja porque existe mucho empleo sino que más bien mucha gente se desalienta y sale del mercado de trabajo en espacios de tiempo muy reducidos. _______________________________________________________________ 12 En ella se considera a las personas que no buscaron por que: no hay trabajo, se cansó de buscar, le falta experiencia o le falta capital. 13 Figueroa, A. (1998). 14 En la revisión realizada solo se ha podido encontrar referencias en dos estudios del MTPS (1997a y 1998a) y breves menciones en Garavito (1998) y Egger (1999). 15 El desempleo friccional surge principalmente porque los mercados de trabajo son dinámicos y simultáneamente coexisten en el mercado laboral, ingresantes al mismo tiempo que otros individuos están dejando la fuerza laboral. Dado que los flujos de información son imperfectos tanto los empleadores como los trabajadores, suelen demorar en encontrar exactamente lo que buscan en el mercado. |